El fútbol y la fe

La Línea de Sombra a J. Conrad
Quebrándolo en dos, una línea de sombra se corría sobre el césped mojado, oblicua, hacia el este, apagando poco a poco el reflejo de los finos charcos de barro. Danubio se removió en su lugar. A su lado, Polenta estrujaba un gorro de lana en las manos, apesadumbrado. Un rato antes había estado de espaldas al césped, con los brazos en alto, saltando sobre las gradas de cemento y dirigiendo como un frenético maestro de orquesta los estribillos de la tribuna. Pero ahora todo el estadio —o casi todo, salvo aquel pequeño grupo que gritaba desde tan lejos, de espaldas al otro arco— mantenía silencio. Un helicóptero cruzó perpendicularmente el cielo y Danubio pensó que nadie habría siquiera levantado la cabeza una hora antes para mirarlo, cuando el partido era otra cosa, nadie reparado en ese aleteo que parecía convocar a un dios ausente.
Sus ojos se perdieron en los hombres de camisetas azules, sucios de lodo y pasto, velados dentro del cono de sombra, en un distante e inútil esfuerzo por distinguir en esas figuras erráticas algún atisbo de la habilidad que había prometido "el Brujo". Por su cabeza desfilaron otra vez, íntimas, como en una película recién vista, las escenas de la mañana. El río ondulándose con las primeras luces, la arena sucia de la playa hundiendo complaciente su sumo bajo los pies de los tres hombres, que parados de cara al agua, esperaban la salida del sol.
—Plumas de ganso —había pedido "El Brujo" con el fuste de un cirujano a la espera del escalpelo; y Danubio, de no haber estado Polenta ahí, circunspecto en su carácter de jefe de la hinchada, habría reído con ganas ante la facha del tipo pintarrajeado hasta los ojos.
Después el Brujo había dibujado con las plumas una extraña figura sobre la arena y depositado dentro las cosas que ellos llevaban en una bolsa. Un par de fotos, dos sapos muertos, tres dientes de ajo y una camiseta. El equipo no andaba bien y ésta era la oportunidad para levantar cabeza, había dicho Polenta. "Ante un cuadro chico en una instancia decisiva del campeonato".
A Danubio le molestaba esa manera "técnica" de Polenta de hablar de esos asuntos. Como si todo fuera blanco o negro y la vida estuviera gobernada por botones que uno sólo tuviera que tocar, y las fuerzas dispersas del universo esperaran un dedo que las concentrase, precisamente, en una cancha de fútbol. Como si el otro equipo no quisiera ganar tanto como ellos o no contara para sus propósitos. Pero él —segundo en autoridad según elecciones internas que siempre confirmaban que la fuerza tira más que la razón— no tenía más remedio que consentir estos procedimientos.
Mientras "el Brujo" encendía el fuego en el centro de la figura, se preguntó si hacía bien en respaldarlos tácitamente, si ya no habían llegado demasiado lejos, y por qué un tipo como Polenta, capaz de desgraciarse de la forma más deshonrosa ante un séquito de damas de la caridad, permanecía firme y respetuoso como un granadero entre el humo que los hacía llorar, frente al tipo que, meneando autistamente la cabeza, trabajaba extraños dibujos con las manos.
— Hay que creer —había dicho después "El Brujo" mirándolo fijo a los ojos como si adivinara sus pensamientos—, si no creen no sirve...
Y después se había puesto a zapatear alrededor del fuego, lanzando grititos cortos, afeminados, por un rato largo. Y Danubio no pudo dejar de imaginarlo igual que a cualquier hombre: sufriendo de gastritis, manejando un auto, sin esa tonta capa que tenía de chamánica lo que él de "gallina". En pelotas. "Sí, en pelotas" se dijo y se lo hizo desnudo, indefenso, pataleando su danza a trasluz de un sol que, más allá de ese efímero dislate, no habría de cambiar su presencia omnisciente a todas las cosas, que seguiría abasteciéndolas putativamente de sus contornos visibles de la misma forma que todos los días. Y de pronto tuvo miedo de estar saboteando la operación sin darse cuenta, de no tener siquiera la confianza suficiente —"fe", se dijo— para considerar `eso', apenas, como un juego sin mayores pretensiones.
Ahora, casi al final del partido, sintió que lo asaltaba el mismo remordimiento, renovado, reforzado. Que el macizo silencio se materializaba en un dedo acusador que pendía sobre su cabeza. Que había fallado por no tener el coraje de abandonarse a las ganas, al deseo, volviendo la maniobra en contra de su equipo. Y que, ahora, era el eslabón roto entre toda la cadena que acompañaba a Polenta, quizá sin saberlo, en la aventura.
—Encima se lesionó Madurga... —murmuró Polenta a su lado sa¬liendo del letargo.
Danubio lo miró. Tenía la cara pálida de frío y aún estrujaba en las manos su gorro de lana. Pero, ya no en un exprimir nervioso, sino apretándolo lentamente con una actitud de larga resignación. "Hay que creer" repitió mentalmente, conmovido por esa imagen de Polenta, por esos gestos flacos, remarcados en la derrota. Y tuvo ganas de creer, por él, por todos los otros.
Pero ya parecía demasiado tarde. La línea de sombra había avanzado hasta el borde del área mayor como un reloj indefectible.
Sobre el césped, el hombre vestido de negro hizo sonar el silbato tres veces y señalo el centro del campo de juego. Entonces, desde muy lejos, Danubio vio alborotarse al pequeño grupo de simpatizantes contrarios y presintió que todo había terminado. Que era el final y sólo quedaría la vuelta a casa, y que a él le tocaba la peor parte. Entre toda esa gente la peor parte porque él había perdido dos veces. En la mañana, frente al río, había perdido ante el Brujo y sobre todo ante Polenta, y ahora perdía con aquellos que enrollaban la bandera con cansancio, con aquellos que, a solas con su alma, cerraban las camperas y guardaban las manos en los bolsillos para dejar los colores de la camiseta durmiendo con los ojos abiertos.
Abajo, en la última franja de sol, los jugadores de su equipo empezaron a agruparse tímidamente para ensayar el saludo rutinario. Y viéndolos Danubio pensó que no hubiera estado mal sentir como Polenta, haber sido por la mañana y por la tarde otro Polenta y prolongar la fantasía; creer, creer aunque sea por un rato que uno está solo en el mundo y que las fuerzas del cosmos pueden jugar vespertinas cartas entre plumas y sapos en el botín de Rojitas. "Si al fin y al cabo al principio estábamos contentos —pensó—: nada ha cambiado más que esa pelota envenenada metiéndose en nuestro arco en la mitad del segundo tiempo”.
Los jugadores levantaron quedamente los brazos, en señal obligada. Y Danubio vio en cada uno de ellos la cara de Polenta, la amargura chupándole los gestos sucios de barro. Sin duda eran los mismos. Las mismas caras conocidas que tantas veces, cuando la línea de sombra tocaba la raya del área, habían gritado con la tribuna.
— Hay que creer —se escuchó decir—, es un acto de fe.
Y cerró los ojos.
A su lado, después de un larguísimo silencio, escuchó golpear una vez el bombo. El sonido sordo se le disolvió en el negro de los párpados como una grieta de humo. E inmediatamente después el silencio se hizo más profundo, conciso. Imaginó a los jugadores, abajo, frente al arco vencido, expectantes, mirándose y mirando a la tribuna inmóvil, agazapada. Entonces alguien volvió a golpear los parches, ahora con más fuerza. Y sin abrir los ojos se dejó estar en esos sonidos que primero se estiraron, y después empezaron a hacerse acompasados, cada vez más rítmicos, cada vez más potentes. Y comprendió que de esta manera Polenta se estaba poniendo otra vez la carga al hombro como un digno líder, y que iba a seguir haciendo sonar el bombo hasta que todos cantaran, hasta que la mole de silencio se ablandara y desmoronara entre las voces ciegas, hasta transformar los brazos cruzados en banderas y las camperas cerradas en pechos y los huecos negros de las caras en ojos.
Y que seguiría golpeando el bombo —porque ahora él también creía— hasta que el estadio entero —o casi, salvo aquel pequeño grupo lejano, detrás del otro arco— se pusiese de pie como una sola masa, como un solo cuerpo, para celebrar algo parecido a un triunfo. Y que sería capaz de seguir haciéndolo sonar hasta que la línea de sombra retrocediera hasta el comienzo, hasta el principio, si fuera necesario hasta la mañana frente al río, para repetir el rito, esta vez con buena fe, detrás de sus ojos cerrados.
(de Alguien está esperando, cuentos, 1996, Premiado en 1995 por el F.N.A y llevado al corto cinematográfico en 6 versiones por la Carrera de Imagen y Sonido de la U.B.A).




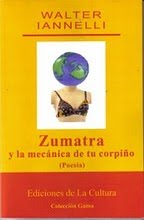























No hay comentarios:
Publicar un comentario