La vida es un encendedor chino
(un fragmentito de la novela que estoy escribiendo con la Beca del Fondo)
Sí, era cierto que Toyito sabía con quién quería tener un hijo. Pero la mujer con la que Toyo, Toyito lindo, ex ejecutivo bancario, peluquero en la actualidad, blanco caucásico, 59 años, soltero hasta ahora empedernido de un metro 62 y 70 kilos, la mujer, pensábamos, estábamos casi seguros, no sabía.
Y era verdad.
El asunto es que Toyo vivía al lado de La Porota. La Porota era su hermana: menuda, chiquita, morena, enjuta, seca como una pasa de uva. Fea como culo de mono. Jamás nos habíamos atrevido ni siquiera a tocarla ni con un palo. Paradójicamente —porotógicamente, diría El Negro, con esos juegos de palabras que le gustaban—, La Porota tenía instalado en la casa un Instituto de Belleza. Vendas frías, lámpara halógena, fango marino, masajes descontracturantes, drenaje linfático, botas presoterápicas, máscaras de caviar y chocolate y mil pelotudeces por el estilo. Tenía las habitaciones llena de aparatos, hasta en el depto de Toyo había chirimbolos que se ponían funcionamiento cuando Toyo estaba en la peluquería. Una vez anduvimos por ahí porque La Porota, al menor estilo de las reuniones de Taperwere, nos había convocado para hacer número en una demostración de terapias capilares.
Pues entonces, una noche, no hacía mucho tiempo, dos o tres meses según declaraciones de Toyo, dijo que llegó a casa y extrañamente, aunque La Porota estaba casi todo el tiempo, se encontró con que parecía que no, porque en el contestador telefónico de la línea que compartían titilaba la señal de un mensaje que nadie había levantado.
Toyo, distraído —dado que uno no sabe que el destino, o el futuro o la obsesión, la perdición, están esperando en un contestador automático de teléfonos— apretó el botoncito. Entonces, enseguida, después de una sucesión de pips y lluviesitas, apareció el mensaje:
“Hola, Porota, soy Patricia. Encontré unos de tus volantes publicitarios debajo de mi puerta. Mirá, tengo unas cositas aquí y allá, ya sabés, ¿no?, como todas, un poquito de colita, piernitas, jaja, ¿viste? ¿Me llamás? Te dejo mi tel, 4697-2433, si no, yo vuelvo a llamarte, chaucito.”
Toyo había escuchado el mensaje con una primera atención, digamos, rudimentaria. Aquella que cualquiera que llega cansado, quitándose el abrigo o aflojándose la corbata le puede ofrecer a aquello otro que espera en la casa: un universo que se fue gestando durante el día y que espera de noche agazapado pero por lo general inocente, insípido, a lo sumo molesto. Sin embargo Toyo había detenido los movimientos. El saco gris de lana con botones, marca registrada de Toyo, quedó a medio sacar a la altura de la mitad de la espalda, por los codos casi, mientras su dueño escuchaba la voz que fluía como un almibar místico de un aparatito que hasta ese momento era, había sido, nada más que un constestador telefónico.
Una vez que el mensaje hubo terminado, Toyo soltó la respiración. Un silbido casi, que se abrió paso entre los labios entrecerrados, los dientes que de pronto temblaban.
Qué lo parió. ¿Quién carajo era esa mina? ¿Cómo podía ser que tuviera esa voz?
El grabador no nos deja mentir. Toyo no era un tipo de impresionarse fácilmente. De hecho, todos pensábamos hasta ese momento que jamás se había impresionado en serio. De otra manera, se hubiera casado alguna vez, o habría tenido alguna pareja estable, una novia, una mina cama adentro o afuera, una amiga con derecho a roce, un travesti, un puto siquiera.
Toyo era un tipo limpio, puro, sano, un eunuco, digamos. Pensábamos que la pija se le había caído hacía rato por falta de uso. Sin embargo, esa noche, sentado, una vez expelido el aire, se dejó caer en el sofá que ganaba el centro de lo que oficiaba de recepción del Porota´s Spa y sintió un leve cosquilleo en la entrepierna.
“…tengo unas cositas aquí y allá, ya sabés, ¿no?, como todas, un poquito de colita, piernitas, jaja, ¿viste?”, había dicho la maravillosa voz del contestador, hijaderemilputas tevoyarepartirenocho.
Ni bien pudo –quién sabe cuánto tiempo pasó entre esto y aquello, una, dos horas tal vez— se levantó tambaleando, caminó hasta el baño y se mojó la cara juntando agua del chorro de la canilla con las dos manos abiertas.
Cuando levantó la cabeza se encontró con su propia cara en el espejo. Un mechón de 25 pelos —Toyo lo dijo así, como si los hubiera contado— le cruzaba en diagonal sobre la frente. Las ojeras que tenía desde los veinte años ahora se habían convertido en tremendas bolsas violáceas que superaban el tamaño de unos ojos que alguna vez habían sido celestes y grandes y ahora se escondían grises, debajo del arco de las cejas peludas que enmarcaba la cueva que los contenía.
La voz ardida del Gringo, advertía que Toyo nunca había sido sumamente agraciado. Un tipo que mide 1,62 y tiene que cortar el pelo subido a un banquito nunca podría levantarse a Kim Basinger ni a Michelle Feiffer. Además había rematado su observación con una sentencia que tenía algo parecido a la idea de la profecía autocumplida: “un tipo que no piensa en minas, a la larga se pone feo”.




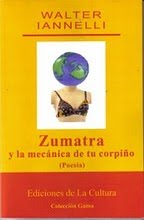























No hay comentarios:
Publicar un comentario