La osadía del vecino
por Rogelio Ramos Signes
Historia 1:
El hombre, de aproximadamente 40 años, desciende de su destartalado automóvil frente a un corralón en la ciudad de Lules, al sur de la provincia de Tucumán. Llega desde la capital de la provincia, como todos los meses, a tratar de vender un espacio publicitario en su revista dedicada al tema de la construcción. Tiene sólo tres clientes en esa población y los atiende con deferencia, con la remota esperanza de elevar esa cifra tan magra. La tarea es ardua, casi vana.
En uno de los negocios lo atiende el dueño (digamos, el señor Linares; sólo por bautizarlo de alguna manera y para no entorpecer el relato), lejana, lejanísimamente cordial, como siempre. Esa vez la conversación previa a la transacción comercial salta del fútbol al desolado terreno de la política local, y de allí a una película del neorrealismo italiano, y luego al temprano despertar de las jovencitas en cada primavera y, por primera vez, a la Literatura. ¿Por qué a la Literatura y no al estado del tiempo (con probabilidades de lluvia) o a los problemas cardíacos del conejo de granja? Pues bien: porque la Literatura es un tema como cualquier otro y va y viene cuando y por donde quiere.
Como están hablando de Literatura, el señor Linares se confiesa fanático de la ciencia ficción y, para no parecer un improvisado, habla de su colección completa de la revista El Péndulo (el fanzine mayúsculo de los amantes del género), publicación que el vendedor de avisos también conoce. Y hablan animadamente.
Entonces sucede lo increíble (es decir, lo probable). Linares recuerda un largo relato, entre cientos de textos distribuidos en los 15 números de El Péndulo, un relato que le pareció maravilloso e inolvidable; uno, y sólo uno, entre tantos. “La historia habla de un hombre que vende libros de poesía en una playa cuando ya ha terminado la temporada turística -dice Linares, entusiasmado-. ¡Usted no sabe lo que es ese cuento!” “Sí, sí lo sé -responde el vendedor-. Se llama En los límites del aire” “¿Lo conoce? -se sorprende Linares- ¿Lo leyó?” “Algo más que eso -acepta el vendedor, un poco desganado por lo relativo de esta vida-. Yo escribí ese cuento”. Linares se ríe, jajajá, no le ha creído ni una palabra y sigue con su relato. “Hay una parte donde una correctora de pruebas de una editorial…” “Una correctora analfabeta -completa el otro-. Ése es el dato curioso”. “Sí, una correctora analfabeta -acepta Linares- es abandonada en medio de la arena con una valija. El protagonista se acerca para venderle un libro ¡Un libro a una analfabeta! Vea usted. Pero resulta que ella, que es quien ha corregido ese libro, ha dejado pasar un error y ahora está pagando su culpa. ¡Fantástico! -se entusiasma Linares-. El protagonista termina enamorándose de ella. Ella tiene unos ojos extraños, y al final de la historia le dan un castigo muy triste” “Son anaranjados -completa el vendedor de avisos-. Los ojos de ella, que se llama Morgana, a veces son anaranjados, pero también van cambiando de color”. “Sí, es verdad, son anaranjados y constantemente cambian de color -recuerda Linares-. Entonces, usted también leyó al cuento.” “Ya le dije que yo lo escribí” recalca tímidamente el vendedor. Y entonces se produce un molesto silencio. Esta vez ya no hay un jajajá, y todo queda en suspenso.
Linares invita al vendedor hasta su casa (a media cuadra del negocio) a tomar un café. Mientras lo prepara, busca en su biblioteca la colección de El Péndulo, constata que el nombre del autor de ese cuento (revista número 13, página 81) es el mismo del vendedor de publicidad que está frente a él y que lo mira con resignación. Beben el café en silencio. Se despiden con un apretón de manos. Linares nunca más vuelve a comprarle un aviso, ni a hablar con él. Desde entonces, simplemente, se hace negar cada vez que el vendedor lo busca.
¿Qué pasó con el dueño del corralón? ¿No pudo soportar la mediocridad de la vida corriente: la suya, la de su interlocutor, la del otro, la del de más allá? ¿Se sintió ridículo por haber gustado de un cuento (uno entre cientos de textos) escrito justamente por quien cada mes le vendía un aviso en una aburrida publicación donde sólo se habla de cal, de cemento y de ladrillos? ¿Su vecino (por así decirlo) no era digno de trascendencia?
Historia 2:
El mismo vendedor, ya de 45 años por entonces, visita a otro cliente en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Se trata de un distribuidor de alambres tejidos, al que llamaremos Mercado, sólo para bautizarlo de alguna manera. El vendedor de publicidad ha aparecido el día anterior en el diario local hablando de su último libro (Soledad del mono en compañía), como otras veces apareció hablando de otros libros o recibiendo algún premio literario. El señor Mercado, hasta ese día un hombre muy correcto y distante, lo espera con un gesto que es mezcla de admiración y de fastidio. “Usted es escritor” -dice para confirmar, no para preguntar-. “Sí” -responde tímidamente el vendedor-. “Así que es escritor y nunca me lo dijo -protesta el señor Mercado-. ¿Por qué hizo eso?” “Suelo ser muy pudoroso y sólo hablo de Literatura con mis colegas escritores -reconoce el vendedor de publicidad-. Trato de no aburrir a la gente hablándole de cosas que me apasionan. Además nunca mezclaría mi placer personal con los negocios.” “Mal hecho. Mal hecho -vuelve a protestar el cliente-. Usted me ha condenado a hablar de alambres y de clavos durante diez años. ¡Yo soy un gran lector!” A partir de entonces las conversaciones serán más frecuentes, tocarán temas más amplios y el señor Mercado continuará publicando avisos en todos los números de la revista de la construcción que el vendedor le ofrece.
¿Qué pasó con el distribuidor de alambres tejidos? ¿Se creyó valorado como persona sensible? ¿Se sintió hermanado con un intelectual que sobrevivía vendiendo avisos? ¿Se conmovió por la proximidad del escritor? ¿Vio en él a quien simplemente lo ayudaría a salir de cierta mediocridad cotidiana? ¿Olvidó al escritor y rescató al lector con el que podría hablar de otros temas? Seguramente eso.
Historia 3 (veinticinco años antes):
Quien sería, con el tiempo, resignado vendedor de avisos publicitarios para una revista de la construcción regresa a su casa luego de recibir su primer premio literario. Su vecino, que atiende un quiosco, que juega al fútbol en una división de lisiados de un club portuario, que bebe cerveza en la vereda con sus amigos, que lee el diario -y sólo el diario-, justamente esa mañana ha leído en ese diario que su vecino (el futuro vendedor de publicidad, pero que por entonces vende vinos finos y escucha a Los Beatles) ha recibido un premio literario. Entonces lo espera en la vereda, le sale al cruce con una escoba en la mano, y le dice: “Así que ahora sos escritor. ¿De dónde? Si nunca saliste del barrio. ¡Muerto!”
Estas tres historias, con un mismo personaje, podrían completarse con cientos de historias protagonizadas por otras tantas personas en situaciones similares. Pero ¿Qué sucede en la cabeza de algunos cuando deben evaluar a un vecino, o a un conocido? ¿Un vecino no puede protagonizar un hecho público, generar un producto de interés colectivo, concretar una obra de mediana trascendencia? ¿Un vecino, un conocido, un pariente, sólo puede aspirar a ser una repetición de otro vecino, de otro conocido, de otro pariente? ¿Por qué un escritor que nos agrada (y que no vive de lo que escribe) no puede ser, al mismo tiempo, un vendedor de publicidad, o de maderas, o de vinos?
Algo así sucede con los científicos reconocidos y con los músicos y con los actores y con todos los que lograron superar aunque sólo fuera un centímetro la tapia que los acorralaba.
El escritor ruso Vladimir Nabokov, pone en boca de Humbert Humbert, protagonista de su novela Lolita, una frase contundente: “Preferiríamos no haber conocido a nuestro vecino, el vendedor jubilado de salchichas calientes, si un día publica el libro de poesía más importante de su tiempo.”
Pero esa tampoco es una respuesta que sirva. Al contrario. Es una frase inolvidable; es una imagen magistral, puesta allí para recordarnos que hay algunas idioteces que son universales.




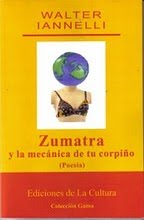























1 comentario:
Bien caracterizados todos, ser vecino piensan algunos es sólo ser vecino, no implica que uno puede leer mucho o escribir,pero sucede y todos toman diferentes actitudes frente a eso, a uno le resultaremos demasiado sabiondos y tal vez otro piense que ya no tenemos de que hablar con él..en fin otra más de las idioteces de la humanidad. Me gustó.
Abrazos.
Rosa Lía
Publicar un comentario